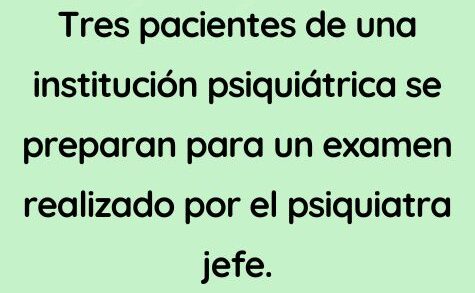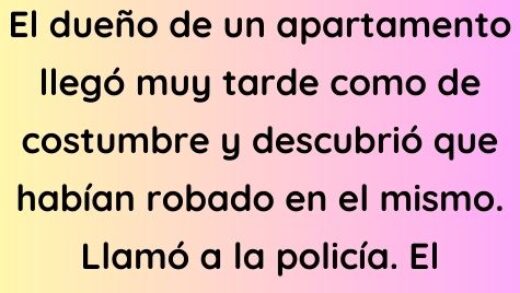Becky estaba en su lecho de muerte, con su marido Jake a su lado.
Él tomó su mano fría y las lágrimas corrieron silenciosamente por su rostro.
Sus pálidos labios se movieron.
“Jake”, dijo.
“Silencio”, interrumpió rápidamente, “no hables”. Pero ella insistió.
“Jake”, dijo con su voz cansada. “Tengo que hablar. Debo confesar.”
“No hay nada que confesar”, dijo Jake, llorando. “Todo está bien. Todo está bien.”
“No no. Debo morir en paz. Debo confesar, Jake, que te he sido infiel.
Jake le acarició la mano. “Ahora, Becky, no te preocupes.
Lo sé todo”, sollozó. “¿Por qué si no te envenenaría?”