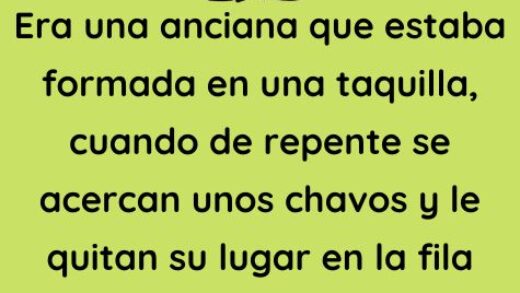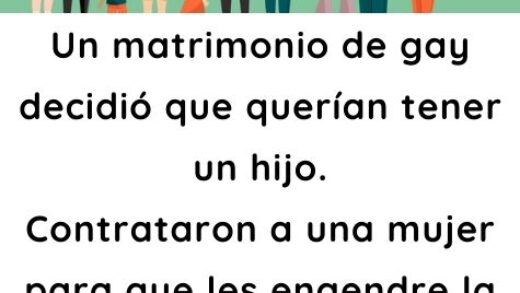Había dos hermanos que siempre estaban metidos en alguna travesura.
Si alguien hubiera estado encerrado en su casa o si el perro de alguien hubiera sido pintado de verde, siempre se sabía quiénes eran los culpables: los hermanos.
Un día, la madre de los chicos le pidió a un sacerdote que hablara con sus hijos y les infundiera el temor de Dios para que enmendaran sus caminos.
El sacerdote le pidió que le enviara a sus hijos uno a la vez.
Cuando llegó el niño más pequeño, un chaval de trece años, lo hizo sentar y le preguntó: “¿Dónde está Dios?”
El niño no respondió. El sacerdote preguntó de nuevo, en voz más alta: “¿Dónde está Dios?”
El niño permaneció en silencio.
Pero cuando el sacerdote hizo la misma pregunta por tercera vez, el niño se levantó de un salto y salió corriendo.
Fue directamente a ver a su hermano.
“¡Estamos en grandes problemas!” exclamó él.
“¿Qué pasa?” preguntó el chico mayor, con cautela, preguntándose cuál de sus pecados los había alcanzado.
“Dios está desaparecido,” dijo el joven, “¡y ellos piensan que tenemos algo que ver con eso!”